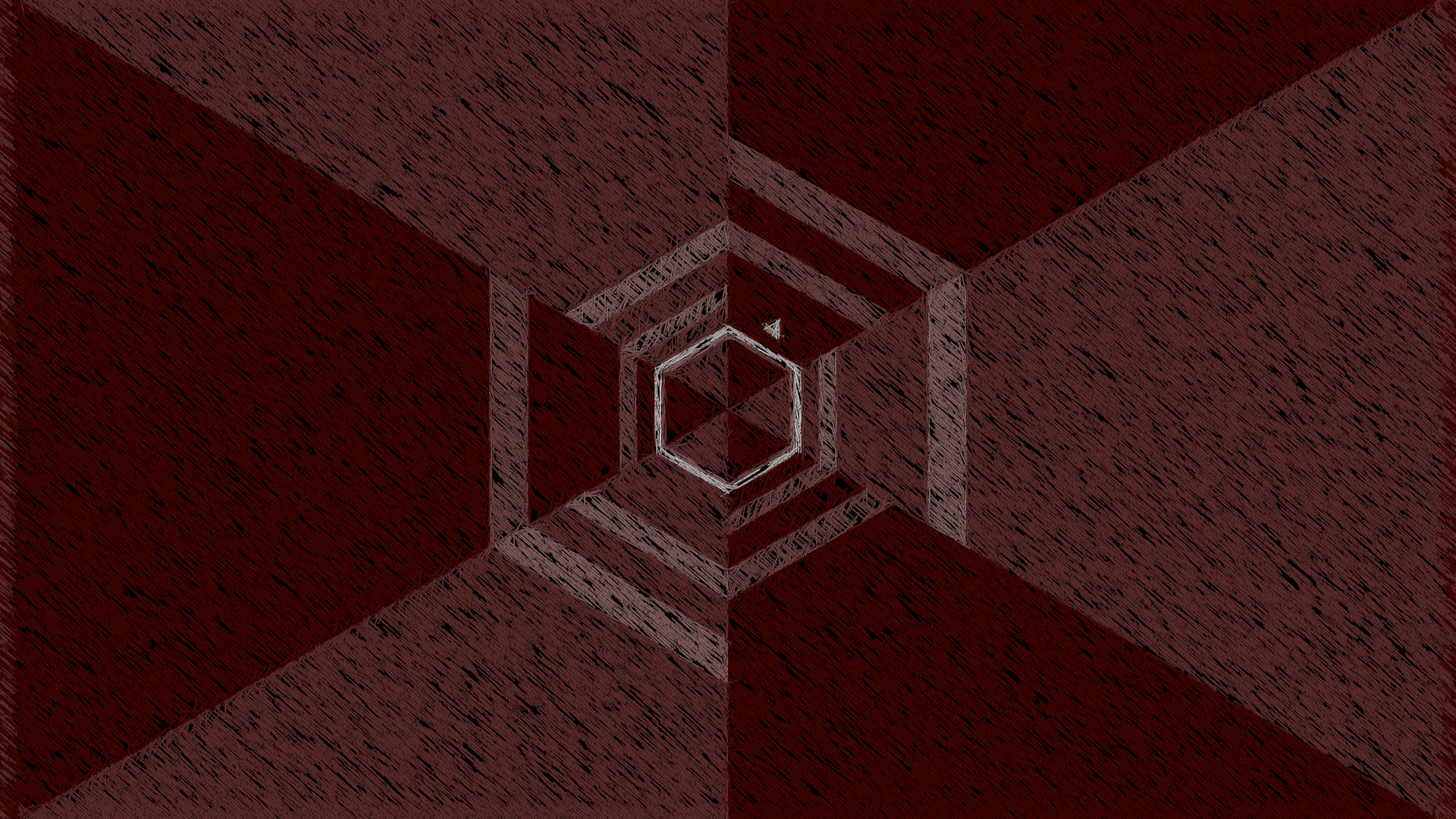2012. Esa fecha se siente tan lejana ahora que lo que voy a escribir le tiene que haber pasado a otro Tomás. Uno más optimista, menos quemado, desde luego. Por aquellas fechas, Super Hexagon (Cavanagh, 2012) era poco más que una frase sin sentido, emitida por unos pocos críticos a los que acababa de conocer. Un juego por el que no sentía ningún interés inmediato. No fue hasta un par de años después, con la tesis en marcha y el trabajo a punto, que empecé a acercarme a él, y al poco, acabaría convirtiéndose en un componente esencial del día a día.
En un texto que ya se ha convertido en clásico en la historia de los game studies, Janet Murray sugería que juegos como Tetris (Alekséi Pázhitnov, 1984) capturaban la cotidianeidad de un modo que ninguna representación simbólica tradicional era capaz de conseguir. Según su famosa observación, el tipo de sensaciones y dinámicas generadas por un título como el de Pajitnov (basadas a partes iguales en reflejos, precisión, constancia y cuidadosa planificación) reflejaban de un modo excepcional las presiones y tensiones de la vida diaria de los trabajadores. Aunque Tetris no ofreciese ningún tipo de asidero representativo con el que validar esta metáfora, la simple invocación de los mismos sentimientos de frenesí e inmediatez lo convertían en un reflejo más apto de las realidades de nuestro ritmo de vida postindustrial que cualquier obra moralizante sobre las maldades del trabajo de oficina.
Ni que decir tiene que su interpretación de la clásica obra soviética viene que ni pintado al género de títulos arcade y abstractos que representan juegos como Super Hexagon. Varios críticos y académicos han ofrecido interpretaciones alternativas e incluso contrarias a la ofrecida por Murray, pero a pesar de todo, su reclamación del poder de los videojuegos para capturar nuestros sentimientos más profundos sigue actuando como una bocanada de aire fresco en un entorno donde, por norma general, nos dejamos llevar demasiado por el espejismo de la salvación tecnológica (espejismo en el que la misma Murray tendía a caer) o por la tecnofobia de los escépticos.
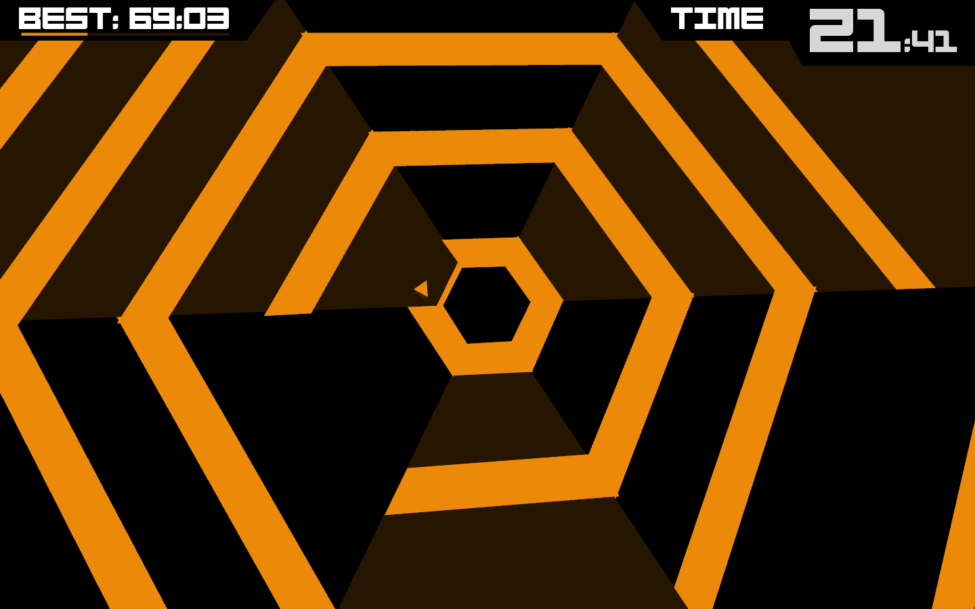
Si Tetris es un ejemplo temprano de la incursión del medio en el terreno de lo abstracto, Super Hexagon puede interpretarse alegóricamente como un reflejo de las tensiones y ansiedades de la sociedad del siglo XXI. Desarrollado de forma independiente y originalmente distribuido de forma gratuita en espacios como Kongregate, Super Hexagon es un juego basado en destrezas visuales y motoras, y con una premisa muy simple: sobrevive un mínimo de 60 segundos moviendo la cruceta principal y esquivando las líneas que se van formando alrededor del hexágono. Al ritmo de temas martilleantes y colores epilépticos, cada uno de los seis niveles del título representan un conjunto diferente de patrones, secuencias, velocidades y frustraciones. El camino a la hora de adquirir la destreza necesaria para superar estas pruebas es un sendero de lágrimas, de partidas que acaban haciéndose más largas de lo planeado y de horas muertas tratando de entender por qué hay días en los que no puedes llegar a los 30 segundos. En muchos aspectos, memorizar Super Hexagon implica conocerse a sí mismo y nuestras propias limitaciones, incluso si son tan básicas como «este patrón me cuesta más que los demás».
Cuando un juego es capaz de generar esa tensión en el jugador, de invitarle a participar en ese tipo de introspección, es innegable que posee una cierta maestría artística. A un nivel que traspasa lo racional y se vuelve puramente instintivo, Super Hexagon usurpó mi mente y me la llenó de polígonos, líneas, colores y sonidos. Eventualmente, esa invasión inesperada acaba adueñándose de tu vida, acompaña tus pensamientos cotidianos y colorea tus impresiones sobre el día a día. Muchos juegos han sido capaces de algo parecido, de un modo u otro: Grand Theft Auto y Mortal Kombat dominaron el discurso de la cultura juvenil en su época prima; Pac-man (Namco 1980) y Space Invaders (Taito 1977) inspiraron a músicos y artistas de los años 80; y Animal Crossing (Nintendo EAD 2001) traspasó el carácter originalmente inocuo de su premisa para convertirse en una auténtica lección vital para muchos jugadores jóvenes. A Ian Bogost le gusta contar la anécdota de cómo el título de Nintendo introdujo las maldades del mercado inmobiliario a su joven hijo. No todos los juegos pueden presumir de haber mostrado una de las facetas más relevantes de nuestra sociedad contemporánea y, cuando uno es capaz de hacerlo, incluso por accidente, es un hecho que merece destacarse.

Juegos abstractos y sin una temática específica, como Tetris (Nintendo 1989) y Super Hexagon, por contraste, deben recurrir a tácticas más agresivas. En vez de contentarse con reflejar las ansiedades y preocupaciones de su público, Super Hexagon debe ir a por todas y ocupar por las malas un espacio de tu vida, hasta que llegue el momento en que te resulte imposible contemplarla sin el juego llenando el vacío de tus horas muertas. Muchos títulos han sido capaces de este logro en los últimos 15 años, especialmente los diseñados para redes sociales y móviles, pero pocos consiguen agotar tu energía de la forma en que lo consigue Super Hexagon. Si obras como Farmville (Zynga 2009) logran, en palabras de Zoyander Street, gestionar tus energías por ti y llevar las riendas de tu agenda personal, el juego de Cavanagh las cuestiona, las ningunea y las destruye por completo.
Para alguien como yo, un estudiante de doctorado que estaba empezando una nueva vida en Barcelona, Super Hexagon fue una bendición y una maldición. La simpleza de su premisa y objetivos me atraían por su fácil compresión. En medio de una vida cada vez más compleja, el juego prometía horas de tareas tangibles y explicables. Esa promesa, sin embargo, acabó demostrando ser una mentira. Como une compañere me comentó hace poco por Twitter: «Es un juego peligroso».
Que quede bien claro: la aparente simpleza del objetivo del juego esconde un insidioso y complejo sistema de patrones y reglas que destruyen cualquier impresión inocente de «simplicidad». Una explicación académica de este efecto podría ser que la tensión resultante de la creciente velocidad del juego, junto a la cada vez mayor complejidad de los patrones a esquivar, agudiza nuestra capacidad de atención hasta el punto del agotamiento. En ese sentido, Super Hexagon recuerda bastante a las extenuantes y agotadoras cabinas arcade de Eugene Jarvis, como Robotron: 2084 (Williams 1982) y Smash Tv (1990). Al contrario que en aquellas máquinas, sin embargo, la tensión no procede de la complejidad del esquema de control ni de la profusión de detalles, sino de la tramposa mezcla de sonidos y líneas que se esconden detrás de los dos únicos comandos que podemos emplear en el juego (izquierda y derecha). Dicho de otro modo, la verdadera genialidad de títulos como Super Hexagon —y, en líneas generales, de muchos arcade minimalistas modernos— reposa en su capacidad para provocar las mismas sensaciones de placer táctil y extenuación mental que, en décadas anteriores, tan solo provenían de modelos de diseño barrocos. La esencia de estos juegos, en definitiva, es su capacidad para alcanzar el tan manido concepto de la «inmersión total» con apenas un par de botones del teclado.
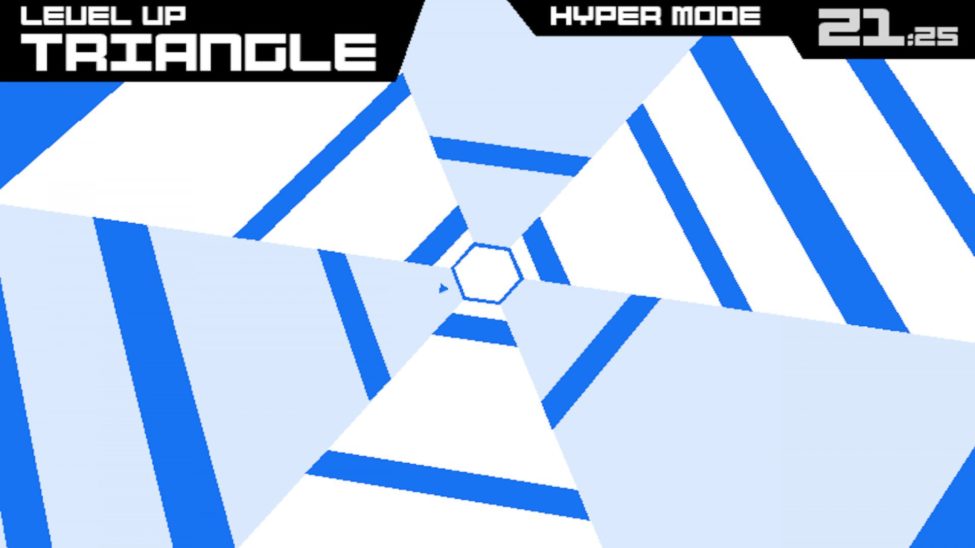
La cosa no se queda ahí, por supuesto. Aunque dediquemos párrafos a entender y analizar las propiedades de un juego, los efectos que pueda generar en las personas requieren una amplitud de miras mucho mayor y, en casos personales, una honestidad difícil de articular. Estoy bastante seguro de que, de haber tenido otra vida, la obra de Terry Cavanagh habría tenido un impacto diferente del que tuvo en mí cuando lo jugué. En realidad, ese problema siempre va a estar presente a la hora de criticar cualquier tipo de juego, y poco importa lo precisos y “objetivos” que tratemos de ser por el camino. En el mejor de los casos, podremos establecer paralelismos entre la obra que queramos analizar con el resto de obras existentes y tratar de llegar a alguna conclusión satisfactoria de cuáles son los elementos que ayudan a explicar según qué reacciones. Pero la realidad sigue siendo que, en última instancia, las circunstancias personales e individuales son las que desempeñan el papel más importante a la hora de determinar nuestra reacción hacia una obra.
No puedo negar que Super Hexagon provocó una reacción muy particular en mí. Como Janet Murray a la hora de jugar a Tetris, me resultó imposible limitarme a verlo como una mera sucesión de líneas y colores. En los polígonos de tonos apagados, en la música retumbante y agotadora, en la meta a alcanzar y en mis constantes fracasos para alcanzarla, empecé a verme reflejado de forma grotesca. Mi fracaso para alcanzar el segundo 60 se tradujo en mi fracaso para llevar mi tesis a buen puerto. Mis constantes muertes a manos de las traicioneras líneas se tornaron en mis cartas de rechazo para participar en congresos y publicaciones. Mi falta de reflejos a la hora de esquivarlas era en mi propia falta de reflejos a la hora de navegar la intrincada y desagradecida vida académica. De un modo que no pude controlar, empecé a tratar Super Hexagon de un modo distinto. Para mí, ya no se trataba de la simple pero destilada fórmula mecánica que Cavanagh trató con tanto esmero de afinar. Se trataba de una extensión de mi propia vida. Y no fue agradable.
Ha pasado casi un año desde que entregué la tesis. Escribo de cuando en cuando. Quiero hacer más cosas, pero debo gestionar mi tiempo para dedicárselo al trabajo y a mi casa (ahora mismo, mientras escribo, me tengo que ir a currar en diez minutos). Sueño con volver a dedicar mi tiempo a la academia, y espero poder volver a hacerlo algún día. Tal vez ya sea demasiado tarde, o tal vez vuelva a cometer los mismos fracasos. Tal vez, en esta ocasión, haya aprendido de mis errores pasados y pueda esquivar con más rapidez los tropiezos.
Ya me he pasado Super Hexagon.