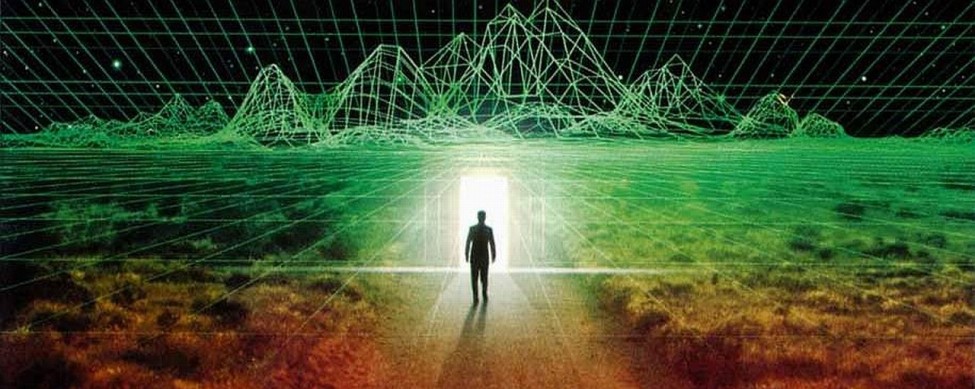Hace unos meses sorprendió un insólito testimonio del redactor Andy Baio, “Playing withmy son”: había realizado un singular experimento social con su propio hijo, Eliot. Este consistía en hacerle jugar, de manera condensada, la historia cronológica de los videojuegos, desde los clásicos del Atari 2600 que Baio había conocido en su propia niñez hasta los títulos más recientes que habrían de jugar normalmente los niños de la generación de Eliot.
Parte de las motivaciones que Baio tenía para llevar a cabo este experimento era descubrir si los niños de esta época podrían valorar videojuegos antiguos si se les presentaban antes que otros títulos contemporáneos, de mecánicas y estéticas bastante distintas. Asimismo, deseaba ver si mejoraría así su comprensión del desarrollo de la industria, con ritmos vertiginosos de crecimiento en sus primeras décadas y aparentes lagunas actuales de estancamiento.
Para intentar responder a esas inquietudes, Baio comenzó presentándole una serie de clásicos a Eliot en su cuarto cumpleaños. Medio año más tarde, lo introdujo a los títulos emblemáticos de la NES y posteriormente a los de la SNES. Ya para entonces el padre advertía que las habilidades de su hijo mejoraban veloz y significativamente, siendo capaz de terminar Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda o incluso el rarísimo E.V.O. El salto siguiente fue a la N64, fase en la que uno de sus logros destacados fue obtener las 120 estrellas de Super Mario 64 con tan solo siete años. De ahí ambos continuaron jugando en la PS2, hasta llegar a títulos que habían sido publicados cuando Eliot había nacido.
Como conclusiones a su experimento, Baio señaló que la temprana exposición del niño a videojuegos de gráficos limitados lo volvió inmune al pomposo despliegue visual de los AAA actuales, permitiéndole concentrarse mejor en el gameplay. Debido a que los videojuegos de generaciones pasadas resultaban bastante difíciles y poco llamativos por la ausencia de facilidades al jugador y por sus limitaciones técnicas, Eliot aprendió a desenvolverse con destreza en complejos entornos de juego, que hoy en día echan atrás a muchos niños de su edad. Al parecer, el chico asumió esta experiencia como un desafío personal, ya que logró mucha notoriedad al ser uno de los jugadores más joven en terminar títulos de dificultad tan elevada como Spelunky.
Finalmente, Baio sostuvo que esperaba que este experimento le hubiese permitido a Eliot desarrollar una conciencia particular de apreciación, haciéndole valorar títulos más periféricos dentro de la industria del videojuego, de esos que no cuentan con grandes presupuestos ni propuestas de gusto masivo. Naturalmente, Baio es consciente de lo polémico de su testimonio, así que concluye el texto mencionando que está al tanto de que es posible que las opiniones al respecto fluctúen entre considerarlo un monstruo o un padre genial.
Personalmente creo que la mayoría de nosotros no está en una posición lo bastante cercana al autor como para emitir ese tipo de juicios, pero creo que su experiencia es muy valiosa a la hora de reflexionar críticamente en torno a temas tan interesantes como la trasmisión de nuestros propios intereses a nuestros hijos o aquello que llegamos a apreciar en nuestras experiencias de juego.
Respecto a lo primero, en las últimas décadas parecemos estar experimentando un curioso fenómeno: aquellos niños de preferencias por entonces muy periféricas en el mainstream de la cultura popular se han convertido en adultos y formado una familia, y ante este nuevo escenario han deseado ser unos padres distintos a los suyos. Por ello, en muchos casos han procurado introducir a sus hijos a aquellas aficiones infantiles y adolescentes que aún conservan y que han logrado a su vez mantenerse vigentes en el tiempo o adquirir renovado interés en la comunidad. Uno de estos casos es el perfil de padre o madre friki, que suele considerarse fan de franquicias como Star Wars o los cómics de superhéroes Marvel o DC, así como de la literatura de autores como H.P. Lovecraft, por ejemplo. Hubo un tiempo en que muchos de estos intereses fueron objeto de marginaciones o burlas, pero actualmente parecieran ser una nueva moda, o bien, parte de una cultura popular que hoy en día está bastante más legitimada que antes.
Creo que Baio parece encajar en este perfil, al menos en cuanto a su afición a los videojuegos: se considera afortunado por haber vivido una época dorada en la industria y desea que su hijo pueda apreciarla también. Sin embargo, el contexto en que ha nacido Eliot es diferente y en él cada vez priman más factores distintos a los anteriores a la hora de valorar algún juego. Vista así, la idea de Baio de mostrarle a su hijo aquellos títulos que él tanto disfrutó en su propia niñez es admirable y tierna. ¿El problema? La forma en la que el autor nos la presenta: un experimento.
Baio comenta despreocupadamente: “Si tienes un niño, ¿por qué no realizar experimentos con él? Es como experimentar con un pequeño clon de ti mismo. Y casi siempre, probablemente, de manera legal”.
Sí, es posible que esté diciéndolo en tono humorístico. Muchos padres frikis han abrazado un peculiar sentido del humor y la ironía que puede resultar bastante incómodo para algunas personas, pero el lenguaje y el uso que hacemos de él siempre revela mucho de nosotros. Conviene detenerse entonces unos momentos en lo que sugieren conceptos como “experimento” o “clon”.
Para empezar, un niño no es un clon de su padre, ni en sentido literal ni simbólico. Un niño es un ser de naturaleza autónoma, que se encuentra en sus primeros años de vida desarrollando su sentido de identidad en sus contextos más cercanos: el familiar y escolar. Es probable que nuestros hijos tengan apreciaciones similares a las nuestras en este periodo, ya que somos sus referentes inmediatos: nosotros somos los primeros en mostrarles el mundo a su alrededor y las primeras personas cuyas conductas y personalidades pueden observar. Sin embargo, existe una frontera entre proponer e imponer gustos o actitudes y que, por desgracia, al parecer algunas familias frikis han trastocado. Creo que el siguiente cómic lo ejemplifica muy bien:
Autor: Dakota McFadzean
Precisamente este cómic me vino a la mente cuando releí el testimonio de Baio y llegué a la expresión “pequeño clon de ti mismo”. ¿Qué pasa entonces con la individualidad en formación del niño? ¿Qué pasa si efectivamente nuestro hijo tiene una predisposición distinta en sus aficiones y se resiste a apreciar, como vemos en las viñetas, a Darth Vader, la NES o el batmóvil? ¿Vamos a reprimirlo en sus propios intereses, como alguna vez, quizá, nuestros padres hicieron con nosotros? ¿No sería eso no haber aprendido nada de tan frustrante experiencia?
Afortunadamente, parece que esta situación no se presentó así en Eliot, al menos por la forma en la que su padre nos lo cuenta: padre e hijo habrían jugado y disfrutado juntos desde el primer momento. Sin embargo, me resulta chocante su visión en caso de que esto no hubiera sucedido: “Me despertaba sudando luego de tener pesadillas en las que terminaba criando a un atleta de seis años, rogándome que saliera a jugar fútbol o baseball o cualquier otra horrible actividad física”. Tenemos derecho a sentirnos incómodos ante la posibilidad de hacer algo que no queremos, pero creo que es injusto condenar las posibles aficiones de nuestros hijos si no las compartimos, aunque sea en broma. Me hace pensar incluso que Eliot pueda haberse sentido muy inclinado hacia los videojuegos porque fue lo que más le mostró su padre.
Personalmente pienso que, a la hora de exponer a los niños a diversas actividades, debiéramos presentarles un gran abanico de opciones y guiarlos a experimentarlas según sus ritmos y preferencias personales. Si pensamos en nuestros hijos como seres con personalidad propia y no prolongaciones de nosotros, quizá sea posible entender que alguno no se sienta tan inclinado hacia aquella actividad que adoramos de pequeños, o bien, a una a la que nunca tuvimos acceso a tiempo. Lo mejor en esos casos, creo, es respetar ese desinterés y seguir buscando algo que pudiese agradarle de verdad.
Un ejemplo real muy ilustrativo es la experiencia que narra Stephen King en su obra Mientras escribo, suerte de autobiografía literaria y recomendaciones de escritura. En uno de los episodios, King cuenta sobre la repentina afición de su hijo Owen por el saxofón tras ver un concierto. Entusiasmados por lo que los padres consideraron como una posible semilla de destino musical, los King le compraron a Owen su instrumento y le pagaron clases particulares. Sin embargo, tras unos cuantos meses suspendieron estas lecciones. ¿Qué había pasado? Pues que Owen cumplía rigurosamente con sus prácticas cotidianas: ni un minuto más, ni un minuto menos. Al parecer, había adquirido cierta destreza con el saxofón, pero sus progresos eran mesurados y esperables para alguien que contara con semejante rutina. El chico jamás había vivido un arrebato que le hubiese hecho pasarse una tarde entera tocando sin parar, de espaldas al mundo y a la vida. King concluía: “La lección que extraje fue que entre mi hijo y el saxo nunca habría música real, sino puro y simple ensayo, y eso no sirve”.
Probablemente el acto de tocar el instrumento le fuese grato aún a Owen, pero no como una pasión de esa que te quema las entrañas de no entregarte a ella con todo tu corazón. Sus padres tenían la esperanza de que el niño pudiese llegar a ser un músico talentoso y se esforzaron para permitirle las mejores condiciones posibles para su formación como tal, pero él no reaccionó ante estas expectativas porque no era lo que realmente deseaba hacer. ¿Cuántos artistas (músicos, escritores, pintores) terminaron de todas formas entregándose a su arte sin tener estas facilidades y sin que hubiera nadie que los motivara, tan solo porque aquello era lo que más amaban?
Aunque la experiencia anterior se refiere específicamente a la vocación artística, el propio King reconoce que puede extenderse a variadas actividades. Eso me lleva a sostener que los niños no debieran ser repositorios ni de nuestras pasiones ni de nuestras frustraciones personales. Antes bien, pienso que deberíamos animarnos a acompañarlos en ese viaje en el que podrán conocer las que serán sus propias pasiones y frustraciones, y ayudarlos en la medida en que lo necesiten.
En algún caso similar al de Eliot, un niño expuesto a muchos estímulos y actividades distintas y que aun así prefiera los videojuegos quizá indique una inclinación mucho más fuerte que fomentar, una que, curiosamente, no tendría por qué negar otras menores.
Mi segunda crítica hacia el experimento de Baio se sostiene en algo incluso más difuso: el aparente énfasis en el desafío y las habilidades puestas a prueba sobre otros acercamientos valiosos al videojuego. Señalo que es una crítica de base difusa porque solo tengo acceso al filtro del padre, no a la experiencia pura del hijo. Ignoro si Eliot valora más cosas del acto de jugar que solo conseguir logros cada vez más difíciles, aunque todo parece indicar que sí. Aun así, no dejo de preguntarme por qué Baio destacaría tanto estos logros en su texto, cuando en realidad la concepción de los videojuegos como medios interactivos que plantean un puñado de retos que vencer es bastante antigua.
Hoy en día tenemos el variado sistema de logros de Steam, por ejemplo, pero alguna vez tuvimos el New Game + o aquella dificultad tan elevada que solo podíamos desbloquearla tras dominar las anteriores. Esto sugiere que los retos siguen siendo parte fundamental de muchos videojuegos y que, a pesar de la sospecha de que muchos títulos contemporáneos son más sencillos o que presentan más facilidades, el medio se las ha ingeniado para continuar desarrollando experiencias desafiantes. Pero ¿es dominar todos los secretos de un videojuego tener la mejor experiencia posible con él?
En algunos casos, es posible que así sea, pero creo que no en todos. El medio ha avanzado hasta un punto en que se han depurado y extendido propuestas que no dependen tanto de la obtención de logros como de plantear experiencias de inmersión o reflexión muy complejas. En esos títulos en particular, creo que importarían tan poco las habilidades expertas de Eliot como las deficientes de sus pares, porque no sería eso lo que estaría en juego.
Naturalmente, me imagino que muchos de aquellos títulos puedan presentar escenarios demasiado complejos y distantes para los intereses de un niño. Pero también me imagino que existen otros videojuegos que sí puedan resultar más cercanos y que, en su experiencia, reemplacen las habilidades por otro tipo de cualidades. Si el interés de Eliot estuviera fuertemente condicionado por la dificultad de progreso, quizá se encontraría tan desmotivado ante este tipo de propuestas como cualquier otro niño que se enfrente a ellas sin una guía o fomento adecuados.
Tengo otro reparo, en relación con el que acabo de describir: la premura por condensar tantos años de videojuegos en tan poco tiempo, y de manera más bien forzada.
Al menos en mi experiencia personal como niña que jugaba videojuegos, uno de los recuerdos más dulces que tengo de esos días era la forma en la que mis títulos favoritos fueron marcando distintas etapas distanciadas en mi vida. Recuerdo con especial cariño también esas brechas en que me quedaba atascada en algún juego, y no siempre por falta de destreza física. La vida seguía su curso mientras me enojaba o frustraba, explorando una y mil veces las mismas opciones, o quebrándome la cabeza pensando en alguna otra que se me hubiera escapado. En esos tiempos antes de la masificación de Internet, las posibilidades de ayuda eran mínimas, así que tocaba armarse de paciencia. Y en algún momento, ya fuese por haber dado al fin con una revista, con ese chico que todo lo sabía o con tu propio instinto, lograbas sortear el obstáculo. Y de repente se te abría un mundo en las manos que al fin podrías explorar.
Empecé Terranigma siendo una niña y lo terminé siendo una mujercita. Y eso marcó una diferencia crucial en mi experiencia, tanto la del juego como en la de mi propia vida. Me intrigan, por tanto, los futuros recuerdos de alguien que pudo haber terminado tantos juegos valiosos en un margen de tiempo tan breve, a una edad en la que el próximo fin de semana parece encontrarse a una eternidad.
Por supuesto, no deseo condenar esta aproximación de Eliot hacia los videojuegos. Soy consciente de que viví una época distinta y que no espero validar automáticamente algo solo porque se asemeje a mi propia experiencia. Sin embargo, siento que esta esquematizada forma de vivir los videojuegos quizá se deba más a una imposición paterna implícita que a una elección personal. ¿Qué hubiera pasado si el niño hubiera quedado deslumbrado con un juego en particular de una generación específica y, pese a haberlo terminado ya, quisiera seguir jugándolo, desplazando las siguientes propuestas de su padre?
Creo que es importante considerar y respetar el nivel de apego que un niño puede desarrollar con algunos videojuegos durante un tiempo, al margen de los esfuerzos por obtener todos sus logros. Los videojuegos no debieran agotarse solo porque conozcamos de principio a fin cada uno de sus secretos, pues esa concepción no hace sino reducirlos a caducables productos de mercado.
Mi último reparo se relaciona con los puntos anteriores. Si al parecer hay una guía que bordea la imposición de parte de Baio hacia Eliot, ¿cómo vivirá el niño este “experimento” una vez que crezca? A veces los hijos, al llegar a la adolescencia, desarrollan algún tipo de rebeldía o actitud contestataria hacia sus progenitores, que pasan a expresar un orden establecido al que ellos se oponen. En esas fases, muchas veces se tiende a rechazar aquello que alguna vez se aceptó y disfrutó con gusto, solo por estar asociado a los padres y a un recuerdo de una infancia que se anhela dejar atrás.
En muchos de nosotros, los videojuegos asumieron un rol subversivo en nuestra infancia y adolescencia en construcción. Sus experiencias nos ayudaron a plantarnos contra nuestros rígidos familiares y las autoridades escolares, por ejemplo. Pero lo hicieron, justamente, porque nuestros parientes y nuestros profesores nos forzaban a adaptarnos al modelo de adultos que ellos consideraban legítimo (imposiciones). Los videojuegos nos mostraron otras realidades, otras experiencias y otras formas de construir nuestra inminente adultez, y optamos (decisión personal) por elegirlas.
Ahora bien, es posible que los tiempos hayan cambiado y que no sea forzoso que los niños actuales tengan que tener una aproximación semejante a los videojuegos para poder valorarlos. Sin embargo, considero que también es posible que precisamente por acercarse a ellos en contextos más protegidos, muchas veces alentados ahora tanto por padres como por educadores, su apego emocional pudiese ser menos urgente. Quizá algunos de estos niños crezcan y descubran que su interés por los videojuegos ha terminado por volverse irrelevante, o parte de una etapa de vida ya superada. Quizá incluso algunos lleguen a pensar en ellos con la distancia de quien ve algunas aficiones infantiles que no soportaron el paso del tiempo. ¿Y si el propio Eliot, por ejemplo, termina interpretando sus jornadas de juego con su padre como una suerte de obligatorio y vergonzoso campamento scout entre padres e hijos?
Quizá estos planteamientos sean solo temores infundados, pero detenerse a reflexionar sobre ellos podría permitirnos pensar con mayor amplitud en otros temas. Mientras escribo esto, de hecho, acabo de preguntarme por qué me sentiría inclinada a creer que dejar de amar los videojuegos podría ser algo verdaderamente negativo para una persona que, quizá, ahora encuentre en otras actividades lo que busca. ¿Qué sesgos y deseos de imposición estarían operando en mí? ¿Es que acaso repruebo que los videojuegos dejen de ser subversivos, como lo fueron para mí en mi propia formación, para volverse una actividad mucho más naturalizada? ¿Por qué? ¿A qué le temo? ¿A qué le temen los padres que procuran a toda costa que sus hijos compartan sus propias aficiones?
No tengo respuestas a preguntas, al menos no todavía. Creo que no pretendo tanto responder preguntas como evidenciarlas. Al menos sé que hay cosas que tenemos en común este tipo de padres y yo: ambos tenemos miedo a algo que tal vez no hemos terminado de precisar, y ambos creemos estar actuando de buena fe, al margen de que así sea realmente. Pero acaso lo más importante sea que ambos amamos los videojuegos y tratamos de transmitir este amor a nuestros seres queridos de la forma que estimamos más conveniente. No queremos que los videojuegos sean olvidados, ni menos que se pierda ese sentido tan importante que tuvieron —que tienen—para nosotros, porque sentimos que es algo que vale la pena que sienta alguien más. Se me ocurre que esto tal vez se deba a nuestro deseo de comunicación e intimidad con alguien más, alguien que entienda este amor y pueda vivirlo a nuestro lado. ¿Cómo no desear entonces que sean nuestros propios hijos estas personas? ¿Y cómo no temer la posibilidad de que este deseo pudiese volverse en nuestra contra?
Acaso nos haría bien apartar un momento la ansiedad de todas estas preguntas y dedicarnos a entregarle al destino un joystick como una botella arrojada al mar. No sabemos si alguien la encontrará alguna vez, si entenderá el lenguaje con el que hemos escrito el mensaje en su interior o aun si este último habrá logrado mantenerse legible en el tiempo. Solo tenemos la certeza de la libertad con la que hemos arrojado esa esperanza a su propio curso, y eso debiera bastarnos. Tal vez un día venga alguien con la nota en la mano a contarnos de su hallazgo y de lo que significaron esas antiguas palabras para él o ella. Tal vez sea nuestro hijo o hija, o alguien totalmente inesperado o desconocido, o incluso nuestro yo infantil o adolescente.
O tal vez no venga nadie y nuestra esperanza se vuelva todo el océano: quién sabe. Pero al menos sabremos que día a día más personas como nosotros arrojan sus propias botellas al mar y alguien termina encontrándolas y conectando con su mensaje, sin que en eso influyan las imposiciones ni los temores personales. ¿No sería hermoso pensar que los videojuegos no son sino parte de un mensaje mayor sobre todo aquello que los humanos amamos, y que nuestros hijos podrían formar parte igualmente de él, aunque no sostengan un joystick en sus manos?
Ilustración exclusiva de la portada: Danolas