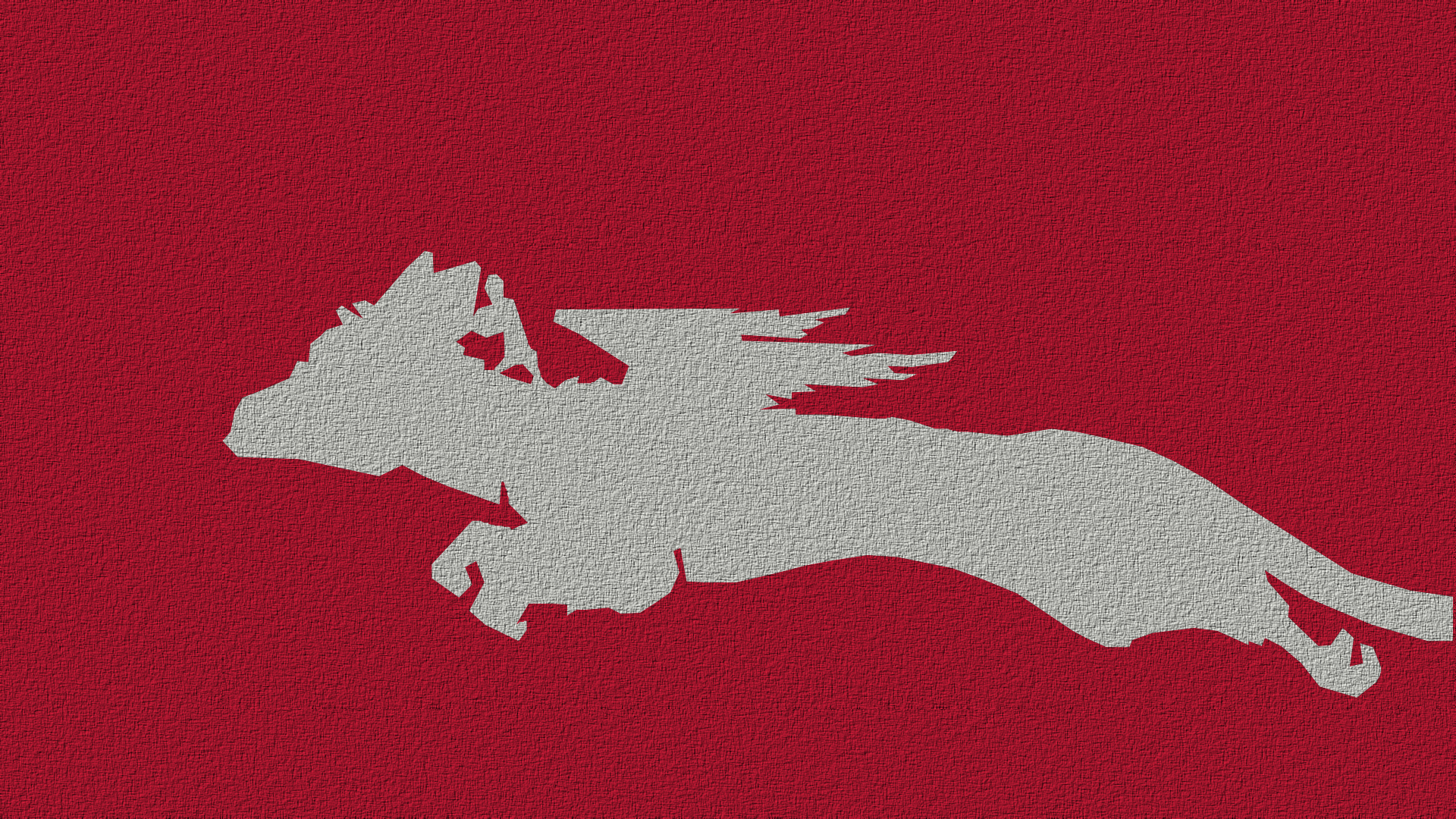Gracias a un artículo aún inédito y por escribir (la farándula freelance da para lo que da), me he podido pasar este 2018 preguntándole a gente que sabe de lo que habla —a vuelapluma, un debate en Gamelab con Josef Fares (A Way Out), Maja Moldenhauer (Cuphead) y Angie Smets (Horizon Zero Dawn) durante una hora, y otro de hora y pico que disfruté a dúo con el compañero de The Guardian y novelista Keith Stuart en el Celsius 232 con Jakub Szamalek (The Witcher 3), Margareth Stohl (Destiny) y Tom Jubert (Subnautica); más decenas y decenas de entrevistas individuales con desarrolladores de lo más variopinto— sobre una cuestión que me parece esencial: «Vale, pongamos que los videojuegos ya son aceptados como cultura. ¿Pero cómo son valorados en cuanto cultura? O, dicho de otra manera: ¿cuál es su estatus cultural».
Este año tuve la suerte (porque sí, me lo curro, pero la suerte juega siempre un factor) de firmar una portada en El País que es parte ya de la historia del periodismo de videojuegos en nuestro medio. En ella, el ministro de cultura, José Guirao, declaraba que los videojuegos tienen para él la misma prioridad y estatus cultural que la literatura. No fue menos histórica la decisión de mi periódico de firmar al día siguiente un editorial en el que se decía, bajo el titular: Ganar esta partida, lo siguiente: «Un sector con este potencial creativo, que emplea a tantos jóvenes y que ha experimentado un crecimiento tan sostenido en todo el mundo no debería representar otra oportunidad perdida […]. Es una partida que no se debería perder».
Yo, como perro viejo del sector (que no en años, pero sí cada vez más en canas), reconozco que viví con especial emoción redactar ese artículo y colaborar al día siguiente con El País en dicho editorial. Pero también compartí el sabor agridulce que una tuitera me subrayó (con acierto) al quejarse de la imagen que acompañaba al artículo: el ministro Guirao posando, entre otras autoridades, con una cosplayer de Darksiders 3 y un Super Mario en primer plano. Esa imagen me reafirmó que mi trabajo para señalar este tema, el estatus cultural, como uno de los grandes problemas que aquejan al videojuego contemporáneo, era esencial.
 Imagen publicada en El Pais que muestra al ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, durante la Gamescom / FRANZISKA KRUG (GETTY IMAGES).
Imagen publicada en El Pais que muestra al ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, durante la Gamescom / FRANZISKA KRUG (GETTY IMAGES).
Mi madre siempre me ha dicho que te juzgarán por la pinta que tengas a primera vista. Siempre me he rebelado contra ese concepto; he sido periodista cultural en el medio más poderoso de mi idioma sin renunciar ni a mis camisetas friquis, ni a mi pelo desarreglado, ni a mis vaqueros desgastados, ni a mi despiste continuo. Pero, con todo, algo de verdad hay en lo que dice mi madre; especialmente, para aquel que te desconoce. La imagen que transmites, el primer impacto visual, deja una huella que no por superficial es menos importante. Y la imagen que deja el videojuego en sus ferias más relevantes es la de una superficialidad adolescente. Un cóctel de violencia, sexismo y colorines que no puede chirriar más cuando se compara con el glamour vacuo, pero aparente de unos Oscar o con la solemnidad, algo impostada pero palpable, de los tres grandes del cine: Cannes, la Berlinale y la Biennale.
El caso es que al videojuego se lo empieza a mirar bien como medio cultural por la pasta que hace. Fue lo que me permitió a mí empezar a firmar portadas en El País —amén de tener de jefe a un visionario como Borja Hermoso, cuyo olfato para encontrar y apostar por las nuevas vetas informativas que deben explorarse debería ser patrimonio periodístico—; ese dato (con cierto truco, porque la parte del león de lo pop está en la mercadotecnia y ahí reina Hollywood) que nos dice que el videojuego crece y factura más que ninguna otra industria cultural. Pero respetar, no se respeta. Y, me duele en el corazón decirlo, pero este problema comienza por cómo el videojuego elige presentarse al mundo. Y continúa en cómo se analiza, en el periodismo especializado en videojuegos.
Hace año y pico, cuando apenas llevábamos unos meses del primer espacio cultural de El País íntegramente dedicado a los videojuegos —1UP: la sección que coordinamos Jorge Morla y yo—, Juanma Moreno, cofundador de Nivel Oculto y organizador del IndieMad, decía lo siguiente en un artículo titulado La prensa fan que levantó ampollas en el sector y que hoy en día, según me cuentan, se estudia y analiza en diversas universidades: «La prensa del videojuego en general, y en España en particular, es un universo francamente peculiar dentro de la crítica cultural. Las razones para ello son múltiples y vienen por diferentes factores, pero atendiendo únicamente al sector patrio se podría decir que la mayoría de sus males provienen de una falta de evolución a la que no le ha sentado nada bien la enorme trascendencia económica del sector. No existen grandes diferencias entre cualquier publicación en papel actual con lo que se podía leer hace veinte años. El uso de la palabra «análisis» sigue tan vigente entonces como ahora, eliminando cualquier atisbo de crítica cultural y centrando el texto en el producto y sus características».

Hablando con Keith Stuart, editor de videojuegos de The Guardian durante muchos años, me confesó una reflexión muy similar a la de Moreno durante una entrevista a tenor de su estupenda novela El niño que quería construir su mundo (Alianza Editorial, 2017): «La prensa del videojuego floreció de revistas de entusiastas en los ochenta. La aproximación crítica de esos periodistas se inspiraba en las revistas de tecnología, y a menudo escribían sobre videojuegos desde la posición de un fan escribiendo sobre un dispositivo que le mola. No tenían la amplitud crítica para profundizar en cómo funcionaba la industria y para relacionar los videojuegos con el contexto cultural y social fuera del medio». Para mí, ambas citas encuadran de maravilla el problema y son un juego de espejos, en realidad. Un evento como el E3 genera un periodismo que encaja en esa atmósfera de barraca de feria como un guante. Acción y movimiento van acordes.
Este año, en ese milagro que sigue siendo el Gamelab en cuanto a ponentes de fuste se refiere, me levanté en una conferencia para la que iba, francamente, muy mal predispuesto: la que dieron Mark Cerny y su colega Shawn Layden, y de la que me esperaba una suerte de charla, con perdón, de libidinoso y marketiniano 69 entre dos de los máximos responsables del éxito mundial de la líder del sector consolero: la Play. Nada más lejos de la realidad. Fue una charla descarnada, irónica, divertida sobre los entresijos del negocio. Al finalizar, me levanté y le pregunté a Layden si no creía que era necesario lo que planteo en el artículo, una Biennale, un espacio en el que los videojuegos fueran algo más que producto. La respuesta de Layden fue un rotundo sí y destacó que el Gamelab en sí mismo era uno de esos lugares donde proyectar otra imagen y compartir reflexiones sobre el décimo arte.
Salto de latitud, longitud y temporalidad, pero sin salirnos de la península ibérica. Me encuentro en el Celsius 232 de Avilés, sentado en el centro de una mesa redonda que lleva ya 80 minutos en marcha. A mi derecha, Margareth Stohl, Tom Jubbert y Dan Abnet. A mi izquierda, Jakub Szamalek y Keith Stuart, el otro moderador del debate. Se alza alguien del público (era el turno de preguntas) y comienza, muy nervioso, a explicar cómo esta charla a cara descubierta que estábamos teniendo lo había dejado alucinado y a transmitirnos una sensación muy concreta: el inmenso cabreo que le provocaba que las compañías «como Sony» no dejaran disfrutar a los aficionados del talento que había detrás, de los seres humanos que creaban los videojuegos. Nos preguntó cómo se podía cambiar esto. Stohl recogió el guante y replicó con una respuesta magistral: «Al hacer esta pregunta, ya lo estás cambiando».
Luego recuerdo las conversaciones, ya fuera de micrófono, con Jakub, Tom, Dan y Margareth, que se fueron a beber juntos porque la electricidad del debate los había dejado inquietos y apasionados. Nos repetían a Keith y a mí, una y otra vez, que lo allí vivido había sido extraordinario; que nunca habían tenido la oportunidad de conectar así con un público generalista hablando de filosofía, diversidad, narrativa y las penas y glorias diarias del desarrollo del videojuego. Que algo así tenía que encontrar una continuidad ad eternum y alcance global. Y yo, como tantas otras veces en este lustro y pico que llevo luchando por elevar el estatus del videojuego, solo podía pensar en una cosa: mi Biennale, ese evento mágico en Sofía, Budapest, Rio de Janeiro, Sidney o Boston (¡me da igual!) que se convertirá en el faro cultural para todo este sector que tanto amo. Lo siento ahí, asomando en el horizonte. Pero aún queda niebla que despejar. Y gentes que quieran, como quiso el conde Giussepe Volpi, alzar los cimientos de una morada para hablar de arte interactivo con el fuste que merece. Espero, por el bien del medio, que los conozcamos pronto.