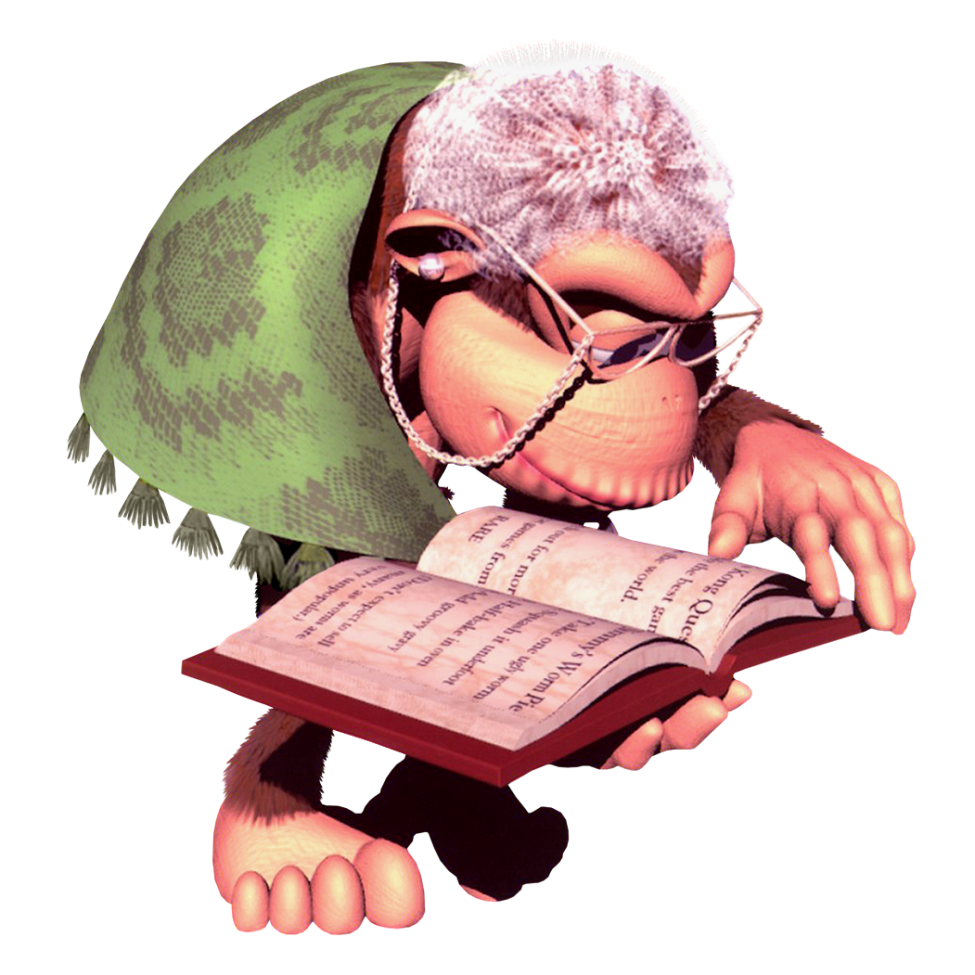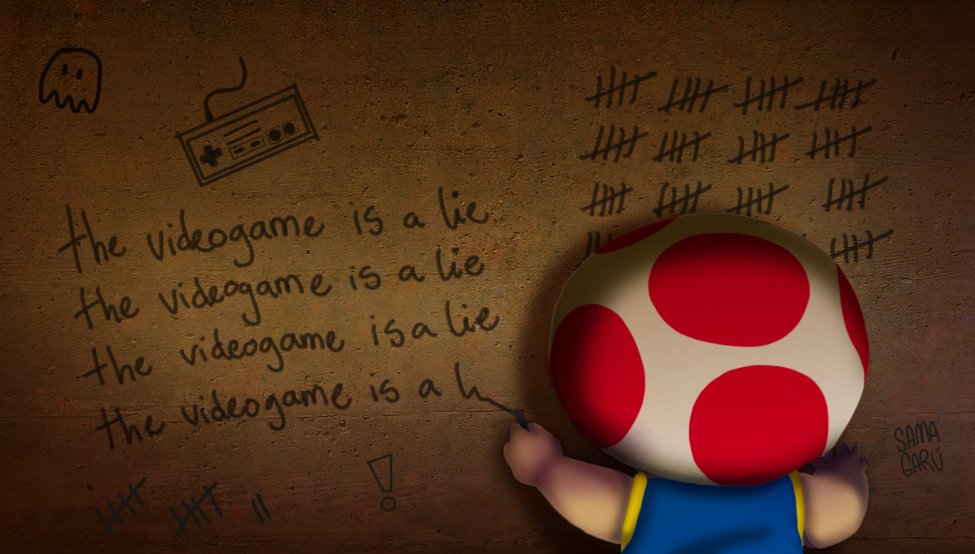A pesar de su carisma, los personajes secundarios del primer Donkey Kong Country basaban su relevancia en el juego desde su funcionalidad. Así, Funky Kong permitía al jugador desplazarse entre distintos mundos bajo una melodía pegajosa y muy acorde a su onda, mientras que Candy Kong hacía del acto de grabar la partida un coqueteo con los propios protagonistas. En otras palabras, ambos representaban una forma simpática de introducir aspectos útiles para mejorar la experiencia de juego, además de contribuir a la narrativa del universo de Donkey Kong y su parentela.
Sin embargo, Cranky Kong, en cuanto personaje, se desmarcó completamente de este perfil.
Creo que quienes jugamos las primeras partidas de Donkey Kong Country siendo muy pequeños y con un escaso dominio del inglés, aún podemos recordar el desconcierto al llegar a aquella zona. Acabábamos de concluir Ropey Rampage, con todo su carnaval de estallidos de barriles bajo la tormenta, y todavía sentíamos las manos algo temblorosas por la adrenalina. Y de pronto veíamos que los caminos para la siguiente etapa nos permitían visitar dos espacios distintos. Curiosos, entrábamos al que aparecía marcado por la cara de un simio viejo y nos encontrábamos con este personaje, meciéndose en su silla, hablando un montón de cosas que vagamente entendíamos e incluso golpeando con su bastón a Donkey. ¿Quién era ese tal Cranky Kong? ¿Para qué servía?
Con el tiempo, cuando fuimos mejorando nuestro inglés, comenzamos a darnos cuenta de que Cranky nos daba pistas para encontrar algunos bonus en el juego, pistas que no necesitábamos, porque para entonces ya nos habíamos comprado las revistas con las guías necesarias para dar con todos y así completar el 101% del juego. Pero, al prestarle atención a esas líneas que entonces pensamos inútiles, nos dimos cuenta de que expresaban algo más que consejos vagos.
¿Qué significa “cranky” en inglés, después de todo? Irritable, de mal humor, mal genio. ¿Y por qué un personaje con el rol de entregarle pistas al jugador podría tener ese carácter? Pues porque Cranky, a diferencia del resto de la familia Kong, no era tanto un personaje que tuviera que cumplir funciones, sino una visión de mundo casi generacional.
Si complementábamos la experiencia de juego con la lectura del manual, en donde Cranky aparecía en cada página con un comentario sarcástico, esta visión quedaba bastante clara: la degradación, tanto en destreza como en carácter, del videojugador medio en comparación con sus antecesores. Descubrimos así, según cierta teoría, que Cranky podría ser el Donkey Kong original del juego homónimo de Nintendo, ahora envejecido y debilitado, pero que aún conservaba la suficiente energía tanto para apoyar a su descendiente como para despotricar contra su ineptitud.
Los videojuegos y los videojugadores han cambiado desde 1994, fecha de salida de Donkey Kong Country, qué duda cabe. El cambio más relevante, sin embargo, tiene que ver con los avances tecnológicos, que a mediano plazo fortalecieron y ampliaron la industria, permitiéndole crear títulos cada vez más complejos en su diseño y sistema de juego. Podría pensarse que eso habría de modelar un perfil de jugador altamente virtuoso, o bien, con el deseo y la capacidad para sumergirse en el universo ficcional de un videojuego y explorarlo en todo su potencial. Sin embargo, al parecer este cambio solo se plasmó en una parte del sector. Junto con la masificación del videojuego como entretenimiento validado para diversos segmentos sociales y para distintos tipos de personas, se empezó a volver muy común la figura del jugador casual o de aquel que solo estaba dispuesto a jugar una o dos horas para pasar el rato.
Por supuesto, esto en sí mismo es algo positivo, al diversificar aún más la aproximación a los videojuegos. Lamentablemente, en algunos casos este perfil terminó asociado a otras características, más bien preocupantes: el consumismo, la escasa tolerancia a la frustración y una incapacidad emocional para asignarle relevancia a determinadas experiencias ficcionales en nuestra vida, entre otras.
En 1994, jugar a videojuegos seguía siendo un pequeño lujo. ¿Cuántas veces no aguardamos emocionados nuestra visita a la casa de esos niños afortunados que tenían una consola para jugar un poco, clavados siempre en ese 2P (segundo jugador) que adquiría un matiz casi denigrante ante el dueño de casa? ¿Cuántas veces, quizá un poco mayores, no gastamos el poco dinero que teníamos en arriendos o en las recreativas, esos antros oscuros llenos de adolescentes varones hostiles?
Con el tiempo, llegamos a tener nuestra propia consola: ¡al fin! Y teníamos uno o dos juegos, a lo sumo. El número aumentaría en el futuro, probablemente, pero los primeros siempre tendrían un lugar en nuestro corazón. Habríamos de jugarlos una y otra vez, hasta develar todos sus secretos, hasta volver ocre el circuito de contacto de los cartuchos. Pronunciamos nuestras primeras palabrotas al perder esa última vida y arrojamos el joystick al piso, reventando de rabia y pensando que no existía mayor injusticia en el mundo que el hecho de que esa plataforma cayera precisamente cuando descendíamos sobre ella para dar el siguiente salto. Hasta que, por fin, la plataforma había logrado mantenerse el tiempo suficiente y pudimos llegar gloriosamente a la meta. Entonces gritamos el triunfo y ya no nos importó que nos mandaran a hacer los deberes, porque una parte de nosotros seguía en el juego, en esa próxima etapa que nos aguardaría hasta la tarde del día siguiente.
Quizá los videojuegos no eran nuestro único medio de diversión, pero sí uno de los más importantes, por todo lo que implicaban: desafío, mundos imaginarios llenos de color y música, control del destino de sus personajes, una compañía cálida en esos días de lluvia, de enfermedad, de discusiones familiares o traiciones de amigos.
Y en esos días jugábamos Donkey Kong Country y nos sentíamos contrariados ante el discurso de Cranky, que nos hablaba de otros tiempos. Tiempos en que los videojuegos eran muchísimo más complejos que los que jugábamos entonces: solo tenías una vida para terminarlos y no las facilidades de acumular más en las etapas; había una cantidad limitada de movimientos y debías arreglártelas con ellos; los gráficos y el aspecto técnico en general era muy pobres e inestables, y no un gozo visual o sonoro; la cantidad de megas empleados en los cartuchos era mínima y no de dos dígitos; la duración era eterna porque solo debías hacer más puntos y no concluir niveles fijos; los manuales (cuando los había) eran apenas un folleto de texto entrecortado y no cuadernillos llenos de indicaciones… Y así.
Y nosotros nos burlábamos un poco de ese vejete anacrónico y, quizá, también de sus juegos antiguos, limitados y monocromáticos. No los despreciábamos, pero sentíamos que los títulos que ahora jugábamos entregaban una experiencia mucho más plena en todos los ámbitos posibles. Somos el futuro, pensábamos involuntariamente. Nos identificábamos con Donkey y Diddy Kong, ágiles y jóvenes, los nuevos protagonistas de aquella generación.
Nuestros padres o mayores de confianza, en muchos casos, jamás habían jugado a un videojuego y se sentían confusos ante esos despliegues de luz, color y sonido que reaccionaban apretando un puñado de botones. Las consolas caseras iban alcanzando niveles jamás vistos en la aún breve historia de los videojuegos y nosotros, afortunadamente, aún éramos niños y teníamos el derecho de ser descarados y pedirlas para Navidad, aunque equivalieran a buena parte del presupuesto familiar (teníamos permiso también para ser lo bastante descarados como para no entender el alcance de nuestra situación económica).
¿Qué podía cambiar en un panorama tan prometedor como ese? O, mejor dicho, ¿qué podría habernos hecho cambiar a nosotros y al mundo que conocíamos y que creíamos controlar a punta de X, Y, A, B, L y R? La respuesta es muy simple, pero terrible: el tiempo. Asistimos a la llegada de nuevas consolas y de pronto, una vez que al fin las conseguimos, nos empezamos a dar cuenta de que cada vez jugábamos menos: los deberes eran más difíciles y ahora nuestros pasatiempos eran múltiples, desde salir con amigos hasta escribir o leer un buen libro.
Y luego, antes de que pudiéramos advertirlo, vino la universidad y el trabajo. De pronto ya estábamos pensando en cosas que jamás habíamos entendido o querido entender: las cuentas, las deudas por créditos universitarios, las compras del mes, las pensiones de jubilación, el aseo, los posgrados, las despedidas de solteros, las reuniones sociales. Ya no podíamos ser descarados. O, si osábamos serlo, debíamos asumir las consecuencias. Nos habíamos convertido en adultos.
Cuando por fin volvimos a los videojuegos, ¿qué nos encontramos? Un mundo completamente cambiado. En ese tiempo, de hecho, nos enteramos que Wrinkly Kong había muerto en algunos de los nuevos títulos de Donkey Kong, apareciendo como fantasma. Y no podíamos creerlo. Para nosotros, ella aún estaba allí, con su cuaderno de profesora o jugando a Super Mario 64 con Banana Birds revoloteando a su alrededor.
Ahora había otra generación de niños con los joysticks en la mano, y no nos reconocíamos en sus ojos.
Algunos de nosotros, adultez e internet mediante, comenzamos a abrir espacios para escribir de videojuegos. Y de pronto empezamos a discutir sobre temas como la duración de los títulos, el problema de los tutoriales excesivos o los logros y niveles de dificultad, cuando no de cómo algunos nuevos jugadores despreciaban obras que considerábamos clásicos por encontrarlas difíciles o poco atractivas según su estándar. Surgieron perfiles nuevos, como los “niños rata”, preadolescentes de voz aguda que juegan Minecraft o League of Legends horas y horas y que se divierten incordiando a otros jugadores. Nos enteramos un día de un supuesto estudio de Nintendo que demostraba que el 90% de estos nuevos jugadores no podía superar el nivel 1-1 de Super Mario Bros. Resultó ser falso, pero la inquietud que dejó era verdadera: había muchas personas que concebían y jugaban a videojuegos de manera distinta a la nuestra. Una manera que nos empezó a parecer pues… inferior.
El problema de esos niños es que son muy blandos. No durarían ni dos segundos en un juego de verdad. Estoy hablando de cuando los videojuegos eran videojuegos. Lo han leído antes, ¿verdad? Muchos gráficos y poco juego.
Desde luego, las palabras de este último párrafo las han leído antes: son un parafraseo de algunas líneas que soltaba Cranky Kong cuando ibas a visitarlo. ¿Qué?, ¿les parecen razonables y pertinentes ahora? Es natural: ahora nosotros somos Cranky Kong.
Salvando las distancias, nosotros somos los adultos que contemplan, con mayor o menor desconcierto, a las nuevas generaciones. Sin duda compartimos algunas preferencias actuales con los más jóvenes, pero es cierto también que hay muchas experiencias que nos distancian. Es normal que eso suceda, tanto como que la tecnología siga progresando para entregarnos nuevas formas de jugar… o como que el tiempo pase y nos haga cada vez más viejos, haciendo nacer nuevas generaciones que desplacen a las anteriores.
Pero solo entonces, cuando temporalmente hemos apartado un momento el joystick y acercado el teclado para escribir, podemos estar en condiciones de volver a Cranky Kong. ¿Por qué escribimos de videojuegos y no nos dedicamos únicamente a jugarlos? Más allá de las reflexiones críticas, las discusiones o los análisis de títulos o de las tendencias de la propia industria, escribimos para intentar preservar nuestros recuerdos con uno de los dones más hermosos que conoce la humanidad: la palabra, el lenguaje.
Escribimos de videojuegos para volver a jugar desde nuestros recuerdos
Ya están llegando los días en que no podemos tirarnos toda una tarde en ese RPG de 40 horas; llegará también aquel día horrible en que nos tiemblen tanto las manos que no podremos asir joystick alguno. Eso lo sabemos, porque conocemos a Cranky Kong. Alguna vez un personaje de temer, nos lo encontramos convertido en un viejecito encogido y frágil que solo puede participar de la aventura de Donkey y Diddy a través de palabras, de lenguaje. Y desde ese mismo recurso molesta a los protagonistas, porque le frustra no poder acompañarlos en sus saltos y volteretas. Les da pistas y consejos porque de alguna forma sabe que, a partir de sus palabras, ellos podrán hacerle vivir indirectamente lo que él ya no puede experimentar de primera mano. Los videojuegos ya no son lo que eran, parece decir Cranky en el revés de sus palabras, pero por favor no permitan que yo deje de ser quien era. No me aparten de los videojuegos. Quiero seguir participando de ellos, como pueda.
Todos somos Cranky también por eso: porque tenemos miedo a perder esas experiencias y esos recuerdos, que fueron lo que nos ayudó a ser los adultos que somos hoy en día. Queremos aconsejar a las siguientes generaciones y hacerles ver que existen videojuegos maravillosos que no pueden permitirse no conocer. Probablemente caigamos en el desprestigio de algunos de sus títulos actuales favoritos, pero es inevitable: veremos a muchos jugando sin corazón, reemplazando cada consola por otra más poderosa. ¿Pero qué es jugar sin corazón?, nos dirán algunos, y nos tacharán de cursis. Y tendrán razón, al menos en parte. Nuestros discursos y visiones de la vida chocarán y a veces será difícil el entendimiento. Ellos abandonarán nuestro espacio como nosotros hicimos tantas veces en Donkey Kong Country con la cabaña de Cranky: un viejo inútil que chochea. Pero quizá lo hagan con una sonrisa torcida en los labios y un recuerdo agradable de ese personaje que al menos tenía un viso de personalidad… como nosotros también lo hicimos, de más jóvenes.
Entonces, llegará ese terrible día sin aviso en el que ellos también se habrán transformado en adultos. ¿Qué otras generaciones habrán nacido en ese tiempo? Quizá ya ni nos importe. Para entonces, probablemente habremos conocido muchos otros juegos recientes que mantengan un espíritu del pasado, porque habrán sido creados por gente de nuestra propia generación, o de una anterior. Quizá para entonces incluso hayamos conocido a gente joven que comparta parte de nuestras visiones y que encuentre en títulos antiguos una maravillosa vocación de arqueología.
Eso sí nos importará, pero no tanto como la posibilidad de sentarnos al fin con un videojuego de nuestra niñez, como el propio Donkey Kong Country, y jugarlo otra vez, de principio a fin, hasta el 101%. Tendremos miedo, por supuesto. Miedo a haber olvidado el control, la capacidad de divertirnos con un plataformas de los 90, ¡los bonus! Pero sabemos que no será así. Sabemos que cogeremos el joystick y que de pronto seremos otra vez esos niños jugando en uniforme escolar frente a una televisión oscura y gruesa, con la tarde fresca y limpia, abierta a nuestras anchas.
Es una esperanza, desde luego, pero queremos pensar que así será. De todas formas —y esto no es una esperanza, sino una certeza—, pase lo que pase, sabremos que tan pronto apretemos la flecha direccional hacia la derecha en Jungle Hijinx, sostendremos un largo diálogo con nuestra infancia y juventud.
Quiera el destino que efectivamente nuestros dedos aún recuerden todos los bonus para irle a presumir a Cranky Kong de ello. Sí, no se enterará, porque estará limitado a las líneas de guion que le han programado, pero en nuestro corazón sabremos que nos habrá entendido y que, quizá, al fin nos habremos vuelto dignos jugadores para él.